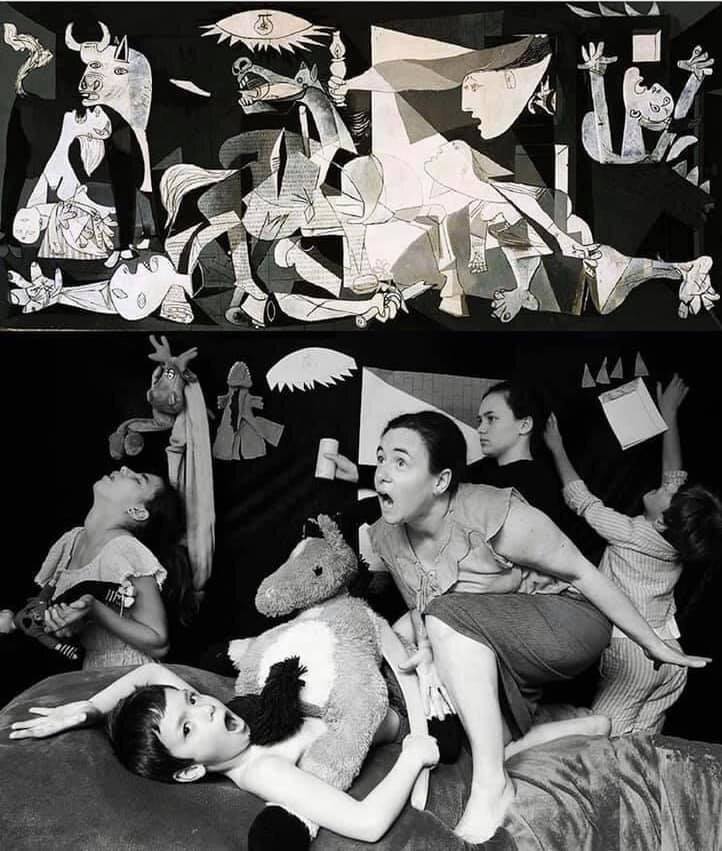Sesión # 2. Mayo 05 de 2020.
¿Cómo nos afecta esto? ¿Qué tan cerca o tan lejos está la guerra?
“El enemigo” (Cali, Bloch. 2007). Captura de pantalla.
Objetivos:
abordar el tema del enemigo a través de una reflexión sobre la manera como hemos entendido–como nos han contado–las dinámicas de la guerra en Colombia: ¿quién es el enemigo? ¿dónde vive? ¿qué come? ¿con qué sueña? ¿qué hacía antes de ser un enemigo? ¿qué hará después?
esbozar unas primeras líneas de relación entre nuestra cotidianidad y la historia de la guerra en Colombia: ¿de dónde venimos? ¿de dónde viene nuestra familia? ¿cómo se formó el barrio donde vivimos? ¿qué recuerdos, objetos, fotos, relatos hay en nuestras casas y tienen una relación con experiencias de guerra o conflicto social?
conocer algunos trabajos de fotógrafos y fotógrafas que han registrado aspectos de la guerra colombiana y las relaciones con las vidas cotidianas de las personas, sobre todo combatientes y víctimas de la población civil.
Lectura inicial (regalo)
"El enemigo”, una novela gráfica de David Cali y Serge Bloch.
“El enemigo” (Cali, Bloch. 2007). Captura de pantalla.
Esta lectura fue propuesta por la profesora Aura Violeta Guevara. Nos permite pensar en un aspecto fundamental de la historia de esta guerra (y en general de todas las guerras): ¿quién es el enemigo? ¿por qué?
Las personas que han estudiando la guerra en Colombia, suelen hablar de una división de amigo-enemigo. Y el problema con esta forma de “explicar” la guerra es que nos impide ver los matices que tiene la guerra como una problemática social. Es decir, el panorama se pinta en blanco o en negro, y así se acepta, como si fuera una especie de orden natural (Pécaut. 2003).
Vamos a ver cómo esta forma de entender la guerra (el otro es el malo, el otro está equivocado) cambiará con los años, y será una explicación que se quedará corta, que no será suficiente para entender la complejidad de los hechos.
¿Y por qué pasará esto? Porque las personas que han peleado y sufrido la guerra empiezan a compartir otros relatos a partir de sus testimonios. Y entre estos relatos, empezará a salir a la luz un hecho muy importante, y es que en buena medida esta guerra (pensemos en la guerra que empieza a mediados del siglo XX) ha sido “armada” o diseñada. Es una guerra construida (Pécaut. 2003) y no es el resultado natural de un orden social.
La pregunta del millón es, por supuesto, ¿quiénes han armado o diseñadoi esta guerra?
2. Reflexiones y posibles formas de imaginar las relaciones entre la historia de la guerra (o las consecuencias de la guerra) y nuestras vidas cotidianas (nosotros y nuestras familias)
Lo que nos proponemos hacer en esta parte de la sesión es entender cómo las historias personales y cotidianas que están detrás de la guerra son muy importantes para tener una visión completa y profunda de lo que ha pasado. A este tipo de registros y relatos se le suele llamar memoria histórica, y es un campo de investigación en las ciencias sociales y en el arte que ha tomado mucha importancia después de la Segunda Guerra Mundial.
➳ ¿Por qué crees que este tema se volvió importante después de aquel hecho?
Fotos de la fotoperiodista Natalia Botero (Medellín, Colombia). Se ve en estas imágenes un encuentro entre lo que ocurre en la cotidianidad de muchos espacios privados, personales, mientras la guerra sigue su curso.
Notemos que lo privado o lo íntimo se puede ver, también, en los gestos, además de los objetos. El gesto del dolor de una madre que recibe los restos de sus hijos, que se cubre el rostro para guardar su pena.
Fotografías tomadas de El Tiempo.
Algunos ejemplos de fotografías de Jesús Abad Colorado ©, hechas en San Carlos (Antioquia) y El Tigre-El Placer (Putumayo).
Una serie más amplia, ordenada por categorías, se puede ver en esta galería Fotomuseo del sitio web del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia.
Entonces, ¿cómo empezamos a trazar líneas entre estas historias de otras personas y nuestras cotidianidades? ¿qué tenemos en común nosotros como habitantes de un país, una región, una ciudad?
¿Poéticas o prosaicas? (siguiendo ideas de Katya Mandoki)
Para nosotros, es importante pensar en el valor que tienen los ejercicios o las obras que producimos. Lo primero es entender quién les da ese valor, ¿quién dice si lo que producimos (fotos, textos, esculturas, objetos, pasos de baile) es arte en el sentido común del concepto?
La autora Katya Mandoki sugiere establecer un contraste entre la poética (que designa en un sentido clásico, aristotélico, las producciones artísticas que son reconocidas como tal) y la prosaica, que vendría a ser lo que ella llama la “estética de lo cotidiano”.
Más allá de esta distinción, que podremos ampliar a medida que pensemos en la forma como miramos, oímos y comprendemos trabajos artísticos, en esta reflexión caminamos hacia un concepto donde se fusionan estas dos formas de apreciar o vivir la existencia: pensemos pues en una poética de lo cotidiano.
Prenderse de o estar prendado a_
¿Qué es lo que más nos genera alegría o goce? ¿Qué nos produce bienestar y nos hace sentir completos–o casi completos?
¿Qué canciones, relatos, alimentos, objetos, actividades, imágenes?
Para Mandoki, esta experiencia de disfrute o de sentir la vida se puede llamar experiencia estética, y es una situación que abarca muchos momentos de nuestra vida, al evocar, al sentir en el presente, al soñar. Mandoki piensa en el trabajo de John Dewey y nos sugiere esta idea. La experiencia estética de nuestras vidas, que tiene relación con el término griego “aisthesis”, nos compromete con la vida en su dimensión sensorial: estamos alertas, atentos.
En este sentido, lo estético de la vida es lo que requiere mi atención, lo que me hace sentir la vida. Lo estético no es lo bello, como muchas personas creen (por ejemplo, las que dicen que algo no tiene estética para decir que algo es feo, o las que escriben, junto al nombre de sus salas de belleza: peluquería y estética).
Lo contrario a lo estético no es lo feo.
Lo contrario a lo estético es lo anestesiado.
Lo que parece muerto. Lo que no produce nada o no genera nada.
Leamos una cita de Katya Mandoki:
“En la percepción estética, por lo contrario, las categorías racionales disminuyen significativamente, como en la fórmula kantiana de lo que “place sin concepto (aunque no desaparecen del todo) y nos enfrentamos a la realidad no en función al reconocimiento y clasificación práctica de los objetos a nuestro alrededor sino por la epifanía de su descubrimiento inesperado. Nos volvemos sujetos de la fascinación, del asombro, la turbación, el espanto, o la ternura ante objetos que en otros momentos simplemente habían permanecido desapercibidos o automáticamente reconocidos y catalogados. Estas emociones inesperadas, sin embargo, no son eventos absolutamente extraordinarios, sino que fluyen constantemente como aguas subterráneas en nuestra vida cotidiana...”